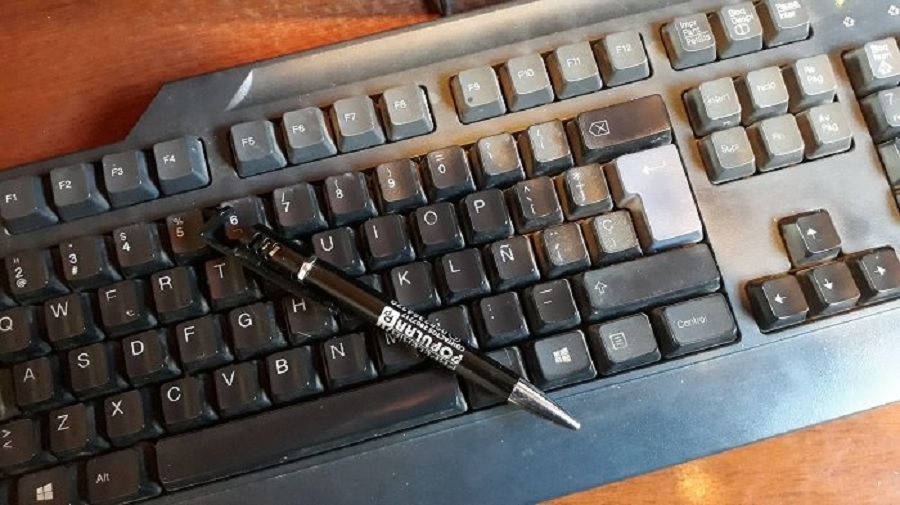Por Pedro Cornejo
El gobierno de Daniel Noboa ha instaurado un modelo de control total del Estado, articulando una ofensiva sistemática contra sus adversarios políticos, especialmente la Revolución Ciudadana, a la que busca eliminar como opción política y simbólica. Desde esta lógica, persigue a sus dirigentes, encarcela a sus figuras más representativas —como el caso del ex vicepresidente Jorge Glas, usado como “trofeo” de su narrativa anticorrupción— y manipula las instituciones con operadores leales para eliminar a la oposición del juego político. Este cerco institucional ha sido consolidado con el control del Consejo de Participación Ciudadana, el Tribunal Contencioso Electoral y una Corte Constitucional subordinada, que no actúa como contrapeso, sino como garante del marco legal que favorece los intereses oligárquicos y extranjeros.
El modelo que impulsa el gobierno responde a una alianza clara entre las élites económicas nacionales e intereses foráneos, especialmente los del FMI y la embajada de los Estados Unidos. Bajo su mandato, la institucionalidad ha sido debilitada para permitir el avance de un régimen oligárquico, autoritario y cada vez más cercano a prácticas fascistas. La Asamblea Nacional ha sido convertida en un apéndice del Ejecutivo, con la complicidad de una mayoría parlamentaria comprada o cooptada, que bloquea el debate democrático, impide la deliberación ciudadana y legisla de espaldas al país. La normativa aprobada no resuelve los problemas estructurales del país, sino que consolida un Estado punitivo, que vigila, reprime y criminaliza la protesta social, amparado en un discurso de seguridad que sustituye derechos por miedo.
Este aparato se sostiene en un sistema de comunicación que ha sido colonizado por la prensa comercial. Los grandes medios no informan: repiten el libreto del régimen, lo normalizan y lo justifican. Son el parlante del poder. Ocultan el deterioro social, los escándalos de corrupción del oficialismo, el abandono estatal, mientras magnifican cualquier crítica o acción de la oposición como si fuera una amenaza al orden. Se ocultan los datos reales de la economía, se silencian los conflictos laborales y sociales, y se instrumentaliza la agenda mediática para distraer, dividir y desmovilizar a la población. A esto se suma una estrategia de saturación informativa que alterna entre el sensacionalismo y el escándalo, para impedir que la gente piense, cuestione y organice una respuesta.
Frente a esta realidad, la oposición —y en particular la Revolución Ciudadana— ha sido incapaz de construir una alternativa efectiva. Se ha centrado en denunciar el autoritarismo, pero sin renovar su discurso ni activar su base social. Ha permanecido encerrada en la lógica del correísmo vs. anti-correísmo, una disputa que solo favorece al régimen, mientras sufre una desconexión evidente con los territorios, las nuevas demandas ciudadanas y las formas actuales de comunicación. El liderazgo histórico sigue vigente, pero no basta. Sin cuadros nuevos, sin vocerías frescas, sin estructura territorial activa, sin narrativa renovada, es imposible disputar el sentido común que hoy ha sido colonizado por el miedo, la apatía y la despolitización inducida.
Por eso, urge un viraje estratégico. La disputa no puede seguir centrada en etiquetas personalistas o nostálgicas, sino en los modelos de sociedad en pugna: neoliberalismo autoritario versus Estado democrático de bienestar. Debemos reconstruir una presencia territorial real, activa, que escuche, acompañe y represente; que forme nuevos liderazgos con capacidad de acción y pensamiento; que articule a la militancia con la ciudadanía, y que entienda que la acción política es inseparable del trabajo comunicacional. Esto implica romper el cerco mediático con medios propios, redes organizadas, vocerías comunitarias y campañas que conecten con los dolores reales de la gente: el desempleo, la inseguridad, la precarización, el alto costo de la vida, la migración, la falta de oportunidades.
No basta con resistir: hay que proponer. Y las propuestas deben ser viables, técnicas, claras, cargadas de sentido común y esperanza. La unidad del campo popular —progresistas, izquierdas, movimientos sociales, pueblos y nacionalidades, colectivos democráticos y patrióticos— debe traducirse en una convergencia política real, un programa común y una articulación organizativa capaz de disputar el presente. Un Frente Nacional amplio, plural, no subordinado a cálculos electorales, sino comprometido con una salida al desastre actual.
Finalmente, el propio movimiento debe transformarse. La unidad interna debe construirse desde el debate y la deliberación política, no desde la imposición. Es necesario provocar una discusión franca que permita renovar estructuras, formas de decisión y canales de participación. Los colectivos —territoriales, temáticos, juveniles, culturales— deben tener un rol central, no periférico. Son ellos quienes mantienen vivo el espíritu transformador, quienes sostienen la llama de la esperanza. La tarea es enorme, pero no imposible. La historia enseña que los pueblos se levantan cuando encuentran una voz, un horizonte y una estrategia clara. Es tiempo de construir esa estrategia, colectivamente, sin miedo y con sentido.